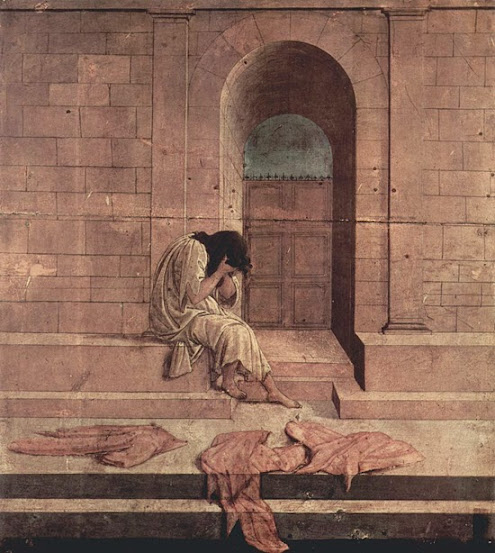Estamos ante uno de esos casos de obra
de no-ficción presentada en forma de novela. Chabon nos quiere
narrar la vida de su abuelo (no-ficción) presentándola a través de
una estructura no lineal en la que el narrador, presuntamente el
propio Chabon, es de alguna manera el foco ya que nos cuenta lo que
él sabe o va descubriendo sobre su abuelo, que no lo es
biológicamente, pero eso es otra historia, mientras éste le cuenta
detalles de su vida en el lecho en el que agoniza.
¿Por qué no es una novela, quiero
decir que es una obra que trata hechos ocurridos realmente, y sin
embargo debe poner en el título la apostilla-advertencia de que es
“una novela”?
La respuesta es paradójica. Porque la
“novela” sobre su abuelo la escribió hace muchos años Thomas
Pynchon en El arco iris de gravedad. Tanto es así que la
novela de Pynchon aparece en la de Chabon cuando éste quiere
realizar una consulta sobre Peenemünde y Nordhausen, los centros
nazis de desarrollo y producción de los cohetes V-2, y recurre a
ella antes que a cualquier enciclopedia.
Entiendo en cierta manera la
desesperación de Chabon. Los pasajes más novelescos de la vida de
su abuelo han sido narrados con anterioridad por el referente
narrativo de su generación y en la obra más famosa de éste. Así
que los capítulos en los que narra la búsqueda de Von Braun por
parte de su abuelo por los campos de guerra europeos de la Segunda
Guerra Mundial pueden quedar empañados por la obra de Pynchon, así
que decide pasar de puntillas por ellos y presentarnos un par de
escenas, que por otra parte acaban siendo de los más interesantes de
Moonglow.
Hay otros instantes destacables en la
novela, pero da la sensación de que Chabon es consciente de haberse
topado con un escollo infranqueable. Como si cierta parte de la vida
de su abuelo le haya sido arrebatada y que cualquier cosa que escriba
sobre ella, incluida la obsesión tras la guerra por la figura del
transfuga Von Braun, estará, o parecerá estarlo, bajo la influencia
de Pynchon.
Así que normaliza su narración.
Y en cierta manera se pierde en ella.
Porque es precisamente la obsesión de
su abuelo por todo lo que se refiera a los cohetes (y al impostor Von
Braun) lo que no solo determina su vida, sino también la existencia
del propio Chabon. Y esa parte se queda en un esbozo como si no
fuese lo que verdaderamente quisiera contar Chabon, como si lo que
verdaderamente quisiera contar le hubiese sido arrebatado en una
novela escrita por otra persona cuando él era un adolescente.
La sombra de Pynchon se abate sobre
Moonglow y la eclipsa.
Pero porque Chabon quiere que así sea.
No es una mala novela. Quizás en algún
momento sea algo complaciente y poco crítica, pero tiene momentos de
gran intensidad narrativa. El resultado es irregular. Y tengo la
sensación de que no es la novela que hubiese querido escribir
Chabon. Es más, Chabon no quería escribir “una novela”, sino la
vida de su abuelo.
Si la sombra de Von Braun persiguió a su abuelo, parece que la de Pynchon hace lo propio con Chabon. Tal vez porque no puedes ni quieres liberarte de la influencia de aquellas personas a las que, en el fondo, admiras.